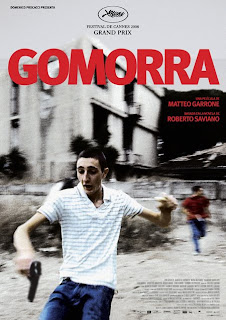Los créditos que presentan esta historia hermosa y triste llaman a engaño. Un cántico popular infantil sobre rótulos y dibujos naif, la careta de un melodrama hispano de poca monta. Pero tarda poco el argentino Pablo Trapero en rebatir falsas impresiones. Enseguida zambulle al espectador en el forraje del drama con mayúsculas, duro, seco y sin fisuras. Drama adulto sepultado por el peso de su nobleza, de los que hay pocos. Eso sí, reconozco el peligro que entraña combinar maternidad y rutina en prisión en un mismo argumento. Despierta el radar de la alerta, todos los sentidos avizores ante el riesgo de pornografía sentimental. Y es que el tema se presta. Y tanto.
Los créditos que presentan esta historia hermosa y triste llaman a engaño. Un cántico popular infantil sobre rótulos y dibujos naif, la careta de un melodrama hispano de poca monta. Pero tarda poco el argentino Pablo Trapero en rebatir falsas impresiones. Enseguida zambulle al espectador en el forraje del drama con mayúsculas, duro, seco y sin fisuras. Drama adulto sepultado por el peso de su nobleza, de los que hay pocos. Eso sí, reconozco el peligro que entraña combinar maternidad y rutina en prisión en un mismo argumento. Despierta el radar de la alerta, todos los sentidos avizores ante el riesgo de pornografía sentimental. Y es que el tema se presta. Y tanto.Siempre es un placer reconocerse enfangado en una desolación tan auténtica, algo que los malos (incluso los mediocres) contadores de películas nunca consiguen.
 La que aquí se muestra deja huella, se arrumaca en esas esquinas de la memoria y ya no se suelta. Trapero rueda afincado en una gramática austera, despojada de artificios, tan contundente como la puta realidad que revela. Nos habla de esa joven acusada de un crimen -pasional, ¿es que hay de otro tipo?- y encarcelada, y embarazada, a más señas que pronto descubrimos. Sí puede afirmarse una originalidad en la premisa que luego hervirá desde una óptica madura, tensa cuando no comprensiva, esperanzada cuando no desgarradora del ánimo. No recuerdo ningún título que aborde el instinto maternal entre rejas, que elabore su poema de vida teniendo la vida como espina medular, versificándola con mimo y talento, inflándola de verdad.
La que aquí se muestra deja huella, se arrumaca en esas esquinas de la memoria y ya no se suelta. Trapero rueda afincado en una gramática austera, despojada de artificios, tan contundente como la puta realidad que revela. Nos habla de esa joven acusada de un crimen -pasional, ¿es que hay de otro tipo?- y encarcelada, y embarazada, a más señas que pronto descubrimos. Sí puede afirmarse una originalidad en la premisa que luego hervirá desde una óptica madura, tensa cuando no comprensiva, esperanzada cuando no desgarradora del ánimo. No recuerdo ningún título que aborde el instinto maternal entre rejas, que elabore su poema de vida teniendo la vida como espina medular, versificándola con mimo y talento, inflándola de verdad.Decía que el melodrama lima la dentadura bajo los pliegues de una obra ya afilada como ésta. Alguna escena se deja salpicar por sus blandos perfiles, aunque no enturbia la última sensación de haber asistido a otro pedazo de épica, la de los desheredados, esa gente metida en el hoyo cuya  experiencia logra iluminarnos. Pienso en el careo entre madre e hija a propósito de la custodia del niño, también en el vis a vis ante el juez, tal vez lo más enfático en un discurso sobrio y sin concesiones. Sonaría esto a cómoda postura sobre el cine social que autores renombrados vienen cultivando con mayor o menor tino. Sin embargo el relato de una madre -probablemente sin pretensiones de serlo, en última instancia protectora hasta límites leoninos-, incrustada en el entorno carcelero donde criar a su bebé, el dibujo de las relaciones entre presas y -soterradamente- un tímido reflejo de todo un sistema penitenciario adquieren notables proporciones. Brotan los méritos desde sus tripas trágicas, hacen grande y nutriente la experiencia de verla para después digerirla. El lenguaje áspero, de un lirismo acurrucado entre paredes desconchadas y grano grueso, permite asaltarnos desde su concienzudo hiperrealismo. Absolutamente nada de lo que narra, menos aún en cómo se embala la dosis de desdicha, suena falso o impostado. El mordisco al rostro menos amable de la vida vuelve a impregnarse de intuición, de mucha valentía, mediante ellos se crece hasta traspasar la pantalla.
experiencia logra iluminarnos. Pienso en el careo entre madre e hija a propósito de la custodia del niño, también en el vis a vis ante el juez, tal vez lo más enfático en un discurso sobrio y sin concesiones. Sonaría esto a cómoda postura sobre el cine social que autores renombrados vienen cultivando con mayor o menor tino. Sin embargo el relato de una madre -probablemente sin pretensiones de serlo, en última instancia protectora hasta límites leoninos-, incrustada en el entorno carcelero donde criar a su bebé, el dibujo de las relaciones entre presas y -soterradamente- un tímido reflejo de todo un sistema penitenciario adquieren notables proporciones. Brotan los méritos desde sus tripas trágicas, hacen grande y nutriente la experiencia de verla para después digerirla. El lenguaje áspero, de un lirismo acurrucado entre paredes desconchadas y grano grueso, permite asaltarnos desde su concienzudo hiperrealismo. Absolutamente nada de lo que narra, menos aún en cómo se embala la dosis de desdicha, suena falso o impostado. El mordisco al rostro menos amable de la vida vuelve a impregnarse de intuición, de mucha valentía, mediante ellos se crece hasta traspasar la pantalla.  Y, a ratos, ráfagas de brillantez, la altura creativa de un entusiasta adiestrado para escarbar emociones, no otras que las nuestras. Historias así, con tales formas encauzadas, permiten recobrar la digna encomienda del arte dado en llamar cine, desde hace tiempo malbaratado en pasarelas de artificio, prostituido por mercachifles del mal oficio -abono para la jamás satisfecha taquilla- .
Y, a ratos, ráfagas de brillantez, la altura creativa de un entusiasta adiestrado para escarbar emociones, no otras que las nuestras. Historias así, con tales formas encauzadas, permiten recobrar la digna encomienda del arte dado en llamar cine, desde hace tiempo malbaratado en pasarelas de artificio, prostituido por mercachifles del mal oficio -abono para la jamás satisfecha taquilla- .
 experiencia logra iluminarnos. Pienso en el careo entre madre e hija a propósito de la custodia del niño, también en el vis a vis ante el juez, tal vez lo más enfático en un discurso sobrio y sin concesiones. Sonaría esto a cómoda postura sobre el cine social que autores renombrados vienen cultivando con mayor o menor tino. Sin embargo el relato de una madre -probablemente sin pretensiones de serlo, en última instancia protectora hasta límites leoninos-, incrustada en el entorno carcelero donde criar a su bebé, el dibujo de las relaciones entre presas y -soterradamente- un tímido reflejo de todo un sistema penitenciario adquieren notables proporciones. Brotan los méritos desde sus tripas trágicas, hacen grande y nutriente la experiencia de verla para después digerirla. El lenguaje áspero, de un lirismo acurrucado entre paredes desconchadas y grano grueso, permite asaltarnos desde su concienzudo hiperrealismo. Absolutamente nada de lo que narra, menos aún en cómo se embala la dosis de desdicha, suena falso o impostado. El mordisco al rostro menos amable de la vida vuelve a impregnarse de intuición, de mucha valentía, mediante ellos se crece hasta traspasar la pantalla.
experiencia logra iluminarnos. Pienso en el careo entre madre e hija a propósito de la custodia del niño, también en el vis a vis ante el juez, tal vez lo más enfático en un discurso sobrio y sin concesiones. Sonaría esto a cómoda postura sobre el cine social que autores renombrados vienen cultivando con mayor o menor tino. Sin embargo el relato de una madre -probablemente sin pretensiones de serlo, en última instancia protectora hasta límites leoninos-, incrustada en el entorno carcelero donde criar a su bebé, el dibujo de las relaciones entre presas y -soterradamente- un tímido reflejo de todo un sistema penitenciario adquieren notables proporciones. Brotan los méritos desde sus tripas trágicas, hacen grande y nutriente la experiencia de verla para después digerirla. El lenguaje áspero, de un lirismo acurrucado entre paredes desconchadas y grano grueso, permite asaltarnos desde su concienzudo hiperrealismo. Absolutamente nada de lo que narra, menos aún en cómo se embala la dosis de desdicha, suena falso o impostado. El mordisco al rostro menos amable de la vida vuelve a impregnarse de intuición, de mucha valentía, mediante ellos se crece hasta traspasar la pantalla.  Y, a ratos, ráfagas de brillantez, la altura creativa de un entusiasta adiestrado para escarbar emociones, no otras que las nuestras. Historias así, con tales formas encauzadas, permiten recobrar la digna encomienda del arte dado en llamar cine, desde hace tiempo malbaratado en pasarelas de artificio, prostituido por mercachifles del mal oficio -abono para la jamás satisfecha taquilla- .
Y, a ratos, ráfagas de brillantez, la altura creativa de un entusiasta adiestrado para escarbar emociones, no otras que las nuestras. Historias así, con tales formas encauzadas, permiten recobrar la digna encomienda del arte dado en llamar cine, desde hace tiempo malbaratado en pasarelas de artificio, prostituido por mercachifles del mal oficio -abono para la jamás satisfecha taquilla- .Sin la corpórea creación de Martina Gusman, no entiendo ni esta reseña ni la película en sí. Interpreta porosamente, la carne, las vísceras, cada mirada y todo su dolor al fresco, para deleite nuestro. O será que mi estoicismo va en aumento con la experiencia cinéfila. Sangra, llora y suda la joven actriz y lo transmite, y nos empapa con el líquido de su talento, y dota de intensidad los recodos del camino turbulento que su rostro alberga. Levanta y sostiene ella un metraje equilibrado por el que se hace balance de los recursos para sobrevivir en mitad del infierno. Si  puntualmente percibo retazos de manidas soluciones dramáticas -lesbianismo entre convictas, el descolorido engranaje de la marginalidad-, no hacen que Trapero se arredre en una pintura sincera, alejada de la melaza, del fluorescente, en las antípodas del paisaje humano explotado tantas veces antes y mucho peor. Una vez sorteado el fantasma de lo previsible, se deja notar el aliento de los cuentos contados en toda su terrible dimensión, los márgenes turbios de espacios de náusea porque salen del sucio pantano de lo real. Y nada puede provocar tanto ni posarse con tal hondura en el recuerdo.
puntualmente percibo retazos de manidas soluciones dramáticas -lesbianismo entre convictas, el descolorido engranaje de la marginalidad-, no hacen que Trapero se arredre en una pintura sincera, alejada de la melaza, del fluorescente, en las antípodas del paisaje humano explotado tantas veces antes y mucho peor. Una vez sorteado el fantasma de lo previsible, se deja notar el aliento de los cuentos contados en toda su terrible dimensión, los márgenes turbios de espacios de náusea porque salen del sucio pantano de lo real. Y nada puede provocar tanto ni posarse con tal hondura en el recuerdo.
 puntualmente percibo retazos de manidas soluciones dramáticas -lesbianismo entre convictas, el descolorido engranaje de la marginalidad-, no hacen que Trapero se arredre en una pintura sincera, alejada de la melaza, del fluorescente, en las antípodas del paisaje humano explotado tantas veces antes y mucho peor. Una vez sorteado el fantasma de lo previsible, se deja notar el aliento de los cuentos contados en toda su terrible dimensión, los márgenes turbios de espacios de náusea porque salen del sucio pantano de lo real. Y nada puede provocar tanto ni posarse con tal hondura en el recuerdo.
puntualmente percibo retazos de manidas soluciones dramáticas -lesbianismo entre convictas, el descolorido engranaje de la marginalidad-, no hacen que Trapero se arredre en una pintura sincera, alejada de la melaza, del fluorescente, en las antípodas del paisaje humano explotado tantas veces antes y mucho peor. Una vez sorteado el fantasma de lo previsible, se deja notar el aliento de los cuentos contados en toda su terrible dimensión, los márgenes turbios de espacios de náusea porque salen del sucio pantano de lo real. Y nada puede provocar tanto ni posarse con tal hondura en el recuerdo.Por eso duelen las imágenes, es por eso que filtran sus encuadres la angustia y la ilusión, será ese el motivo de que el cuerpo se nos corte como leche agria, aún quedando el balsámico final, que el director filma elegantemente, rasgándolo con sonidos de acordeón tanguero. Cierra así el pedazo de vida cercenada, de ese modo se instala la esperanza en el soneto atroz y piadoso, en todo momento descargado de moralina tosca. La libertad, sueño orgánico, tozudo, muta de promesa alentada por la inocencia de un niño a realidad palpable, pisoteable, masticable.  La huida de la justicia como válvula de escape hacia una imagen muy íntima, casi privada, de la felicidad.
La huida de la justicia como válvula de escape hacia una imagen muy íntima, casi privada, de la felicidad.
 La huida de la justicia como válvula de escape hacia una imagen muy íntima, casi privada, de la felicidad.
La huida de la justicia como válvula de escape hacia una imagen muy íntima, casi privada, de la felicidad.


 La pacatería moral, fácil diana, es objeto aquí de un golpe asestado desde los patrones estéticos que marca lo indie, no siempre adjetivo de astucia al escribir o tras la cámara. A cada paso notamos la textura de cine off, ese saco de títulos de presupuesto variable e idéntico tufo rompedor filtrados entre las gigantescas obras que tanto ama la reina taquilla. Es una sensación molesta, y crece con el paso de los (interminables) minutos hasta un final que nos reafirma en el desconcierto. El problema es que se quiere una obra lúcida, desbordada, aguda, sabio discurso sobre neurosis neoseculares entre urbanitas liberales. Y no es problema por querer serlo. El asunto alcanza cotas de insufrible delirio por no saber transmitirlo con eficacia, por hacer de una experiencia liberadora, casi catártica, caudal de divagaciones pedantes, huecas, diseñadas para deslumbrar al menos cauto. Aún más grave es la falta de comicidad en una película seducida por el tono transgresor, irreverente, como quieran llamarlo. De nuevo la facilidad de palabra y su pericia visual no logran enmascarar el mayor de los vacíos.
La pacatería moral, fácil diana, es objeto aquí de un golpe asestado desde los patrones estéticos que marca lo indie, no siempre adjetivo de astucia al escribir o tras la cámara. A cada paso notamos la textura de cine off, ese saco de títulos de presupuesto variable e idéntico tufo rompedor filtrados entre las gigantescas obras que tanto ama la reina taquilla. Es una sensación molesta, y crece con el paso de los (interminables) minutos hasta un final que nos reafirma en el desconcierto. El problema es que se quiere una obra lúcida, desbordada, aguda, sabio discurso sobre neurosis neoseculares entre urbanitas liberales. Y no es problema por querer serlo. El asunto alcanza cotas de insufrible delirio por no saber transmitirlo con eficacia, por hacer de una experiencia liberadora, casi catártica, caudal de divagaciones pedantes, huecas, diseñadas para deslumbrar al menos cauto. Aún más grave es la falta de comicidad en una película seducida por el tono transgresor, irreverente, como quieran llamarlo. De nuevo la facilidad de palabra y su pericia visual no logran enmascarar el mayor de los vacíos.
 No sin ironía termina el escritor Juan Eslava Galán su excelente historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie aludiendo a "las dos Españas" que aún conviven sin tirarse los trastos, pero casi. Parece ridículo que un país que se quiere europeo, moderno y de virtudes exportables (que alguien me diga cuáles) siga estreñido con afectos ideológicos anclados en viejos resquemores. Y es que, si los fantasmas insisten en perturbarnos, mal andamos. Quien quiera ver en esta película sobria y honesta un botón más del demonizado muestrario de títulos sobre el conflicto demuestra dos cosas. La ceguera -no visual en este caso- como dique montado con prejuicios vanos, puro humo. También su absoluta falta de respeto no ya hacia nuestro cine, puntualmente estimulante, sino hacia una mirada al pasado alejada de fáciles dogmatismos, basada en un retrato que incluso llega a emocionar.
No sin ironía termina el escritor Juan Eslava Galán su excelente historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie aludiendo a "las dos Españas" que aún conviven sin tirarse los trastos, pero casi. Parece ridículo que un país que se quiere europeo, moderno y de virtudes exportables (que alguien me diga cuáles) siga estreñido con afectos ideológicos anclados en viejos resquemores. Y es que, si los fantasmas insisten en perturbarnos, mal andamos. Quien quiera ver en esta película sobria y honesta un botón más del demonizado muestrario de títulos sobre el conflicto demuestra dos cosas. La ceguera -no visual en este caso- como dique montado con prejuicios vanos, puro humo. También su absoluta falta de respeto no ya hacia nuestro cine, puntualmente estimulante, sino hacia una mirada al pasado alejada de fáciles dogmatismos, basada en un retrato que incluso llega a emocionar.
 El marco histórico encuentra justeza física, lo que revela el hábil uso de presupuestos a la hora de ubicarnos. Se respira en todo momento el ambiente localista, auténtico y veraz, acentuados los trazos de unos y de otros hasta el detalle. No olvidemos que el relato se encuadraría en un subgénero dramático siempre a la busca de rigor, rincón temático que a veces no logra cohesionar la rica ambientación con los instintos que afloran, intensos, despiadados. No es el caso de esta obra, que no tropieza en su lenguaje visual y bordea terrenos de grandeza al mostrar los dos lados de la trinchera, la poliédrica estampa de una lucha campal virada al recinto frágil de la conciencia. Y en esa disyuntiva sale a flote el discurso diáfano de Taberna, su claro rechazo de otra concesión que no sean las pinceladas del joven párroco como un pequeño gran héroe, epicentro de discordias y zarpazo a las entrañas de la hipocresía moral de la época. Supongo que podremos perdonar el desliz, a quién no le agradan
El marco histórico encuentra justeza física, lo que revela el hábil uso de presupuestos a la hora de ubicarnos. Se respira en todo momento el ambiente localista, auténtico y veraz, acentuados los trazos de unos y de otros hasta el detalle. No olvidemos que el relato se encuadraría en un subgénero dramático siempre a la busca de rigor, rincón temático que a veces no logra cohesionar la rica ambientación con los instintos que afloran, intensos, despiadados. No es el caso de esta obra, que no tropieza en su lenguaje visual y bordea terrenos de grandeza al mostrar los dos lados de la trinchera, la poliédrica estampa de una lucha campal virada al recinto frágil de la conciencia. Y en esa disyuntiva sale a flote el discurso diáfano de Taberna, su claro rechazo de otra concesión que no sean las pinceladas del joven párroco como un pequeño gran héroe, epicentro de discordias y zarpazo a las entrañas de la hipocresía moral de la época. Supongo que podremos perdonar el desliz, a quién no le agradan 

 Tiene su punto oportunista, teniendo en cuenta el actual panorama de memoria histórica reivindicada por la media España, rechazada desde las tripas por la otra media. Taberna modera astutamente un discurso de blancos y negros para llegar a la conclusión más coherente. Lo honrado es reconocer esa oculta gama descolorida que impide ajusticiar a los malos y ensalzar a los buenos. Pero me temo que ni siquiera tenemos claro quiénes son cuáles. Mientras cavilamos sólo perdura la exacta fotografía de un tiempo tan funesto que cuesta asumirlo como nuestro. Pero lo fue. Real. Atroz. Y absurdo, sobre todo absurdo.
Tiene su punto oportunista, teniendo en cuenta el actual panorama de memoria histórica reivindicada por la media España, rechazada desde las tripas por la otra media. Taberna modera astutamente un discurso de blancos y negros para llegar a la conclusión más coherente. Lo honrado es reconocer esa oculta gama descolorida que impide ajusticiar a los malos y ensalzar a los buenos. Pero me temo que ni siquiera tenemos claro quiénes son cuáles. Mientras cavilamos sólo perdura la exacta fotografía de un tiempo tan funesto que cuesta asumirlo como nuestro. Pero lo fue. Real. Atroz. Y absurdo, sobre todo absurdo.






 Tal vez me equivoque y sí haya propósitos firmes tras la floja comandancia de una nave perpetrada para acoger nuevos -y jóvenes- acólitos. Si es así, cabe desestimar el intento por sacar las pantunflas de una comicidad rancia con que hacer explotar el falso globo de intriga construido. Es intolerable el recurso a un estante de parodia chusca, me gustaría decir que próxima al esperpento, pero ni siquiera emparentada de lejos con tan noble género cómico. El esqueleto narrativo traba sus coordenadas desde la eterna historia de enredos, ahora con suegra suspicaz en pleno ahínco asesino -pero de encargo, para más inri-. O sea, se centra Herrero en filtrar aires de mascarada criminal a una trama que se quiere divertida y apenas llega a despertar una tímida sonrisa. Con ello, el honroso efecto del equívoco se diluye, perdido en una sucesión de gags tan endebles que algunos adolescentes podrían convertirlos en objeto de culto. De llanto.
Tal vez me equivoque y sí haya propósitos firmes tras la floja comandancia de una nave perpetrada para acoger nuevos -y jóvenes- acólitos. Si es así, cabe desestimar el intento por sacar las pantunflas de una comicidad rancia con que hacer explotar el falso globo de intriga construido. Es intolerable el recurso a un estante de parodia chusca, me gustaría decir que próxima al esperpento, pero ni siquiera emparentada de lejos con tan noble género cómico. El esqueleto narrativo traba sus coordenadas desde la eterna historia de enredos, ahora con suegra suspicaz en pleno ahínco asesino -pero de encargo, para más inri-. O sea, se centra Herrero en filtrar aires de mascarada criminal a una trama que se quiere divertida y apenas llega a despertar una tímida sonrisa. Con ello, el honroso efecto del equívoco se diluye, perdido en una sucesión de gags tan endebles que algunos adolescentes podrían convertirlos en objeto de culto. De llanto.

 La buena práctica del arte sólo atraviesa umbrales de lucidez cuando se desnuda de pretensiones. Si se torean los cabezazos del panfleto, el dogma o cualquier otro virus tan goloso, el cine puede entonar las verdades del mundo despojando aditivos sensacionalistas hasta su esqueleto grotesco, rotundamente eficaz. Los flecos del conflicto árabe-israelí aún ondean como germen dramático de obras facturadas desde lo pequeño, no así respecto a su tallaje emocional. Me remito a la reciente LA BANDA NOS VISITA (Eran Kolirin, 2007) para valorar la grandeza de esta nueva muestra de una industria hebrea pujante, en cierta forma osada por desvelar sombríos rincones de una realidad política indigesta, aparentemente opuesta a los valores de progreso que pueden filtrar los argumentos más diversos.
La buena práctica del arte sólo atraviesa umbrales de lucidez cuando se desnuda de pretensiones. Si se torean los cabezazos del panfleto, el dogma o cualquier otro virus tan goloso, el cine puede entonar las verdades del mundo despojando aditivos sensacionalistas hasta su esqueleto grotesco, rotundamente eficaz. Los flecos del conflicto árabe-israelí aún ondean como germen dramático de obras facturadas desde lo pequeño, no así respecto a su tallaje emocional. Me remito a la reciente LA BANDA NOS VISITA (Eran Kolirin, 2007) para valorar la grandeza de esta nueva muestra de una industria hebrea pujante, en cierta forma osada por desvelar sombríos rincones de una realidad política indigesta, aparentemente opuesta a los valores de progreso que pueden filtrar los argumentos más diversos.

 de emociones pulcras, contundentes retazos de un choque cultural e ideológico que se torna ejercicio de amor hacia esos seres anónimos, fantasmas que el gran político ignora apoltronado en su tozudez. Queda bien articulada la radiografía de un entorno social y las gentes que lo pueblan, las de ambos bandos. Merece destacarse a la esposa del ministro como expresión del utópico entendimiento entre dos naciones enfrentadas. Ella -contenida expresividad la de Rona Lipaz-Michael- hace cuestionar la férrea voluntad del gobernante cegado por el miedo, anclado en una histórica huida de la razón. Delicioso el modo de encarar a ambas mujeres sin que crucen palabra alguna, su silencio es la grieta elocuente por la que rebosa la esperanza en un futuro más tolerante, mejor.
de emociones pulcras, contundentes retazos de un choque cultural e ideológico que se torna ejercicio de amor hacia esos seres anónimos, fantasmas que el gran político ignora apoltronado en su tozudez. Queda bien articulada la radiografía de un entorno social y las gentes que lo pueblan, las de ambos bandos. Merece destacarse a la esposa del ministro como expresión del utópico entendimiento entre dos naciones enfrentadas. Ella -contenida expresividad la de Rona Lipaz-Michael- hace cuestionar la férrea voluntad del gobernante cegado por el miedo, anclado en una histórica huida de la razón. Delicioso el modo de encarar a ambas mujeres sin que crucen palabra alguna, su silencio es la grieta elocuente por la que rebosa la esperanza en un futuro más tolerante, mejor. Dejemos éstos y su ramaje siniestro para el tiempo de informativos. O para las malas películas. La misión del cine llamado a perdurar es rebañar los sucios colores del mundo y restaurarlos a golpes de integridad, sin otra estridencia que la que marcan las buenas maneras.
Dejemos éstos y su ramaje siniestro para el tiempo de informativos. O para las malas películas. La misión del cine llamado a perdurar es rebañar los sucios colores del mundo y restaurarlos a golpes de integridad, sin otra estridencia que la que marcan las buenas maneras. El temor al topicazo carcelero, a un modo estandarizado de mostrar la privación de libertad, me estreñía las ganas de ver esta pequeña película. Lo digo en pretérito porque al fin he podido desatar íntimas querencias por el cine nacional y disfrutarla. Aludo a lo del tamaño no con rebaba crítica, sino para constatar la grandeza de esas obras inyectadas de honradez. Son esas películas modestas, acomodadas a un presupuesto parco y levantada con el chorro talentoso de su reparto, en este caso brillantemente femenino. Belén Macías recibe la protección de El Deseo de Almodóvar en su primer abordaje como cineasta, y se nota.
El temor al topicazo carcelero, a un modo estandarizado de mostrar la privación de libertad, me estreñía las ganas de ver esta pequeña película. Lo digo en pretérito porque al fin he podido desatar íntimas querencias por el cine nacional y disfrutarla. Aludo a lo del tamaño no con rebaba crítica, sino para constatar la grandeza de esas obras inyectadas de honradez. Son esas películas modestas, acomodadas a un presupuesto parco y levantada con el chorro talentoso de su reparto, en este caso brillantemente femenino. Belén Macías recibe la protección de El Deseo de Almodóvar en su primer abordaje como cineasta, y se nota.
 Nada realmente insólito circula por las líneas de una historia sobre una panda de desahuciadas del mundo, incapaces de salir a flote más allá de los muros de la prisión. Asistimos a personajes tipo como la funcionaria veterana y estricta a la que tendrá que enfrentarse la nueva y más comprensiva. Son las dos caras de un orden penal a cuyo sistema queda supeditado un catálogo de presas con que encarnar los colores de un sentimiento castrado, apenas renacido gracias al grupo de teatro interno. Inspirada en un colectivo real de reclusas, la columna dramática levantada por Macías baraja cartas seguras para calentar emociones, como es la mutilada maternidad de la protagonista a causa de su adicción a la droga. Verónica Echegui -la mejor, la más dotada actriz de su generación- borda de intuición y ternura, regala mirada intensa a un papel a punto de desplomarse hacia el cliché, en lo escrito y en los excesos de interpretación. Pero el peligro de una sobredosis de azúcar se esquiva gracias a su talento brutal y a las dentelladas de frescura e ironía que marcan los diálogos, siempre gobernados con precisión e inteligencia.
Nada realmente insólito circula por las líneas de una historia sobre una panda de desahuciadas del mundo, incapaces de salir a flote más allá de los muros de la prisión. Asistimos a personajes tipo como la funcionaria veterana y estricta a la que tendrá que enfrentarse la nueva y más comprensiva. Son las dos caras de un orden penal a cuyo sistema queda supeditado un catálogo de presas con que encarnar los colores de un sentimiento castrado, apenas renacido gracias al grupo de teatro interno. Inspirada en un colectivo real de reclusas, la columna dramática levantada por Macías baraja cartas seguras para calentar emociones, como es la mutilada maternidad de la protagonista a causa de su adicción a la droga. Verónica Echegui -la mejor, la más dotada actriz de su generación- borda de intuición y ternura, regala mirada intensa a un papel a punto de desplomarse hacia el cliché, en lo escrito y en los excesos de interpretación. Pero el peligro de una sobredosis de azúcar se esquiva gracias a su talento brutal y a las dentelladas de frescura e ironía que marcan los diálogos, siempre gobernados con precisión e inteligencia. 
 Otra vez el humor para mitigar el crudo muestrario de las miserias.
Otra vez el humor para mitigar el crudo muestrario de las miserias. La bocaza de la desgracia vuelve a sembrar ese mal bajío en el espectador, ya decididamente rendido al quiebro de voz de Echegui y una Candela Peña empeñada en hacernos jirones igual que ella. Esto sí que es cine digno, minúsculo en sus trazas, gigante en el recuerdo.
La bocaza de la desgracia vuelve a sembrar ese mal bajío en el espectador, ya decididamente rendido al quiebro de voz de Echegui y una Candela Peña empeñada en hacernos jirones igual que ella. Esto sí que es cine digno, minúsculo en sus trazas, gigante en el recuerdo.